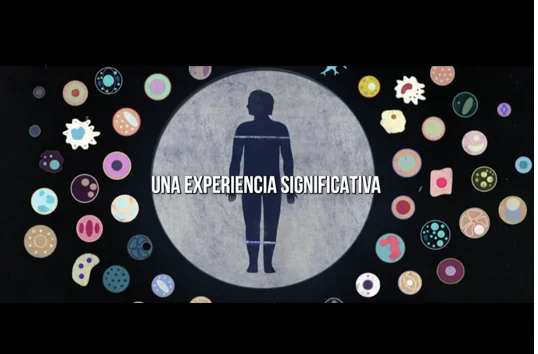Desde la primera entrega hemos reflexionado un poco respecto al fenómeno religioso, preguntándonos, entre otras cosas, por qué es religioso el hombre del siglo XXI y por qué no ha sido arrancado del ser humano el “sentimiento religioso”. Inclinándonos a deducir que este está impregnado en lo profundo del espíritu humano, de donde parece ser esta la razón por la que la religiosidad del hombre permanece después y a pesar de innumerables esfuerzos de corrientes de pensamiento, de dictaduras e ideologías como el ateísmo en moda desde el siglo XX, y al presente la ideología de género y Agenda 2030, por nombrar solo algunas.
Después de haber examinado en la segunda parte la pretensión de estudiar científicamente al fenómeno religioso, a efecto de entenderlo racionalmente y así poder destruirlo desde sus fundamentos, llegamos ahora al siglo XX, el del libro, el siglo vanguardista, el siglo de la tecnología, a ver qué luz puede darnos respecto a la comprensión del fenómeno religioso, así como su permanencia en el presente. Nos encontramos ahora ante las explicaciones de tipo psicológico, “ciencia” en auge, desde la que se pretende definir el fenómeno religioso desde la óptica del psicoanálisis del afamado, y para algunos de nosotros sobrevalorado, Sigmund Freud. Desde su crítica a la religión encontramos su empeño en denostarla, rebajando el sentimiento religioso a un desorden de la psique. Una de sus críticas más fuertes a la religión se dio en su obra Psicopatología de la vida cotidiana, de 1904, en la que compara a la religión con la paranoia (Freud, Sigmund, Obras completas, t. III, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p. 3396). Para 1907 empezó a tratar con mayor profundidad el fenómeno religioso, en su ensayo “Los actos obsesivos y las prácticas religiosas”, en donde lo describe como una neurosis obsesiva universal. Ya para 1910 trata de establecer una relación de la religión con el complejo de Edipo en “Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci”, en donde define la fe en Dios como la fe en el padre, exaltado hasta lo divino, sugiriendo que la religión surge de la impotencia y necesidad de protección de los padres que experimenta el niño, como una regresión en los adultos (ibid, p. 1611). En “Tótem y Tabú” de 1913, ya no compara a la religión con una neurosis, sino que declara de manera directa: la religión es una neurosis. Sus obras de 1921, 1927 y 1930 son una continuidad de esta crítica al sentimiento religioso (Beuchot, 2017, 167), de donde escala a calificarlo de neurosis obsesiva hasta casi como una psicosis delirante. Y remata con la idea de que la religión no puede ser una respuesta adecuada a la búsqueda de la felicidad. Algunos psicoanalistas continuistas de su escuela, como Lacan, ya avanzado en su carrera, empezaron a mostrarse más abiertos a comprender el sentimiento religioso, llegando incluso este a declarar en una entrevista en 1974 que la religión ayuda a vivir, aunque de manera distinta que el psicoanálisis. Lacan llega a decir que a veces la religión lo hace mejor que el psicoanálisis. Por ello, la religión triunfará, mientras que el psicoanálisis solo alcanzará a sobrevivir. Frente a lo real, la religión, que es antiquísima, tendrá mucho para apaciguar los corazones, a diferencia de la ciencia, que es reciente. La ciencia va a traer trastornos y hay que darles un sentido. Y la religión sabe dar sentido (Lacan, 1981, 356-357).

Contemporáneo a Lacan, examinemos y confrontemos las ideas del afamado vienés con las de otro gran psicoanalista del siglo XX, practicante en Viena también, a saber, Viktor E. Frankl. Su obra más famosa, “El hombre en busca de sentido”, publicada en 1946, en la que narra su experiencia en los campos de concentración nazis, de alguna manera hace sombra a otra obra de trascendencia enorme, que nos sirve para enfrentarlo con Freud. Nos referimos a “La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión” de 1974, ya entrado en años. Empieza con una sutil pero demoledora crítica a lo planteado por Freud; resumiendo, afirma: “Pero el psicoanálisis no solo ha rendido homenaje a la objetividad; también ha sido su víctima”. La objetividad terminó por convertirse en «objetivación» de eso que llamamos la persona. El psicoanálisis contempla al hombre dominado por eso que llamamos «mecanismos» y, en su óptica, el médico se presenta como quien sabe manejar dichos mecanismos (Frankl, 1977, 14). Rebajando, despersonalizando y convirtiendo al hombre en una especie de máquina que, por lo mismo, un buen mecánico, el psicoterapeuta, es quien hará los trabajos de reparación necesarios.
Pero la persona humana, la totalidad que ello implica, incluye, de acuerdo con Frankl, una dimensión espiritual que es la que le permite ir en busca y encontrar el sentido último de su existencia. Presenta así al ser humano como un alguien que aspira a la trascendencia, y no como afirmó Freud en su momento, que el principal impulso del ser humano es la búsqueda de placer; Frankl, en cambio, postula que es la búsqueda de significado, y que de hecho, una vez que encuentra ese camino, es capaz de sobrellevar cualquier tipo de sufrimiento pasajero. El primero infiere que “el Yo” no es más que un juguete de los impulsos, y añade: no es señor en su propia casa, por lo que ese Yo impulsado puede ser redirigido en estos mediante el psicoanálisis. El segundo anima a un análisis existencial para descubrir en el hombre la autonomía de una existencia espiritual (Frankl, 1977, 18). El análisis existencial propuesto, en resumen, presenta al hombre como un ser responsable, responsable de responderse a sí mismo las preguntas que eventualmente le vaya formulando su propia vida. Siendo la meta del análisis existencial hacer al hombre, incluido o de hecho primordialmente al neurótico, consciente de su ser responsable. Esto es, el psicoanálisis de Freud pretende “hacer consciente o traer a la conciencia” lo impulsivo, mientras que en el análisis existencial es hecho consciente un elemento esencialmente distinto de lo impulsivo, a saber, lo espiritual (Frankl, 1977, 19). De una manera clara, Frankl anima al psicólogo y a todo profesional de salud mental a no ignorar una dimensión espiritual en el hombre. Es por esto por lo que Frankl llama a su método logoterapia, porque lo considera una psicoterapia a partir de lo espiritual, en donde no se ignora el aspecto impulsivo del ser humano, pero este queda supeditado a la responsabilidad que como ser espiritual tiene el hombre.
Esta dimensión espiritual, se afirma, es crucial para el bienestar psicológico de la persona. En primera instancia, el hecho de aspirar la persona a la trascendencia o a lo divino, sin estar necesariamente ligado a una creencia o grupo religioso particular, le aporta cierta paz y estabilidad emocional; por esto Lacan anticipó el triunfo de la religión sobre la psicología. Ya desde Max Scheler, había definido la persona como portadora o soporte, pero también como centro de actos espirituales (25).
En conclusión, en estas reflexiones desde la entrega I, nos preguntamos si el sentimiento religioso que parece impregnado en lo profundo del espíritu humano, ¿viene del exterior a anidarse en él o acaso es que allí se origina? Encontramos entonces una conexión de la idea de una presencia divina en el hombre, como se infirió desde la óptica del presocrático Protágoras, con el estudio y pensamiento del doctor Frankl, que nos invita a asomarnos al interior del hombre para verificar, y de hecho él afirma que está allí una semilla divina, una dimensión espiritual que induce al ser humano a la religiosidad. Lo que marca la diferencia en los individuos es que para la mayoría esa presencia o semilla divina es ignorada consciente e inconscientemente; de allí el título de su obra. Pero de alguna manera presenta una hipótesis a considerar y que esperamos profundizar en ella: El sentimiento religioso que ha acompañado al hombre desde su origen no ha sido erradicado de este en el siglo XXI, porque es parte de su esencia misma, impregnado en lo profundo de su ser.
Bibliografía.
- Beuchot, Mauricio, 2017, Filosofía de la religión, México: Sistema universitario.
- Lacan, Jacques, 1981, La ciencia y la verdad, en escritos I, Siglo XXI, México.
- Frankl, Viktor, 1977, Herder Editorial, S. L., Barcelona.