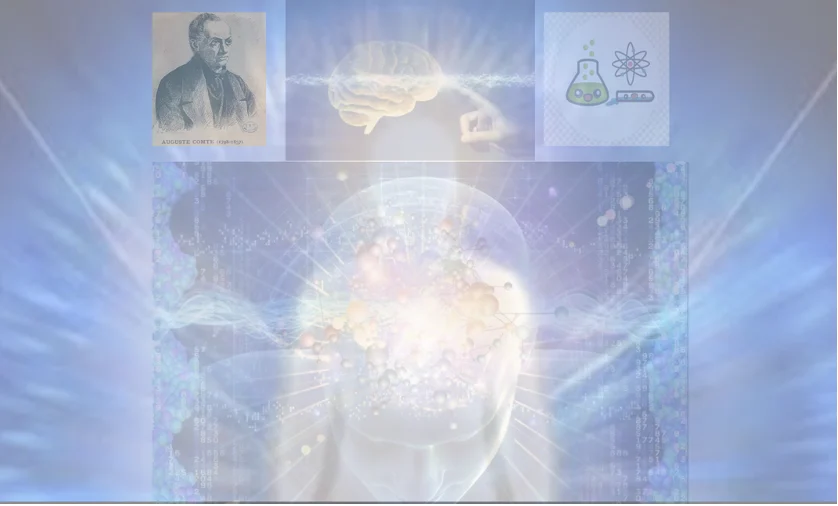¿Es posible prescindir, sacudirnos o enajenarnos del “sentimiento religioso” y/o del análisis filosófico de las cosas? Nuestras reflexiones han apuntado en primera instancia al porqué y al origen del fenómeno religioso (¿Qué es la religión?, ¿dónde surge la religión?) y en segunda, a la idea de por qué ha sobrevivido en el hombre del siglo XXI, esto es, ¿por qué no ha sido erradicado del ser humano el “sentimiento religioso”?
Siendo “occidentalistas” al menos por ahora y en percepción de Said, enfoquemos nuestro análisis en ese Dios de las tres grandes religiones monoteístas, a saber, cristianismo, judaísmo e islam, y el sentimiento religioso que despierta en occidente hasta hoy. Identificamos en la Edad Media algo así como una ciencia de la religión en estado embrionario, con las reflexiones filosóficas de Tomás de Aquino, quien con las famosas cinco vías, procuró dotar de racionalidad a la creencia en el Dios cristiano o el Dios de la Biblia, aduciendo “que el Dios del monoteísmo, desde un punto de vista filosófico, podía ser considerado como el Motor Inmóvil, como la Causa Primera del universo, como el Ser Necesario y Subsistente, como el Ser Perfecto y como el Ordenador de todas las cosas creadas” (Aquino, Tomás, Summa theologiae, 1, q. 2. a. 3.). Sin embargo, estas primeras reflexiones filosóficas sobre el Dios del monoteísmo en específico y sobre el fenómeno religioso en general, vienen de un fervoroso creyente, cuyo objetivo es la justificación y defensa del sentimiento religioso, y en específico en el cristianismo, lo que años adelante dio pie a su desestimación, así como a los intentos de un análisis y reflexión del fenómeno religioso desde una perspectiva menos comprometida.
Dando un salto sobre la crítica de la religión propia del empirismo, especialmente remarcado en David Hume (1711-1776), y sobre el materialismo científico de la Ilustración francesa, siglo XIX, que, aunque abunda en reflexiones y cuestionamientos al sentimiento religioso (que deseamos comentar en su momento) no se aventuró a un estudio, digamos, propiamente científico de las religiones, sino casi solo a su negación e innumerables intentos por demeritarlo.
Por otro lado, un breve, necesario para este análisis, y muy somero asomo al “desarrollo del pensamiento científico” nos hace distinguir primero la pretensión aristotélica de alcanzar el conocimiento de las cosas usando la lógica y la observación para entender el mundo. La importancia de este principio es que ya no se dará por cierto algún fenómeno y/o su explicación por la sola declaración del Sacerdote o Chamán. A partir de Bacon (1561-1616) se añade a lo anterior la experimentación, esto es, observaciones más experimentos. Un poco más adelante, tomando Compte (1798-1857) las conclusiones de Galileo y Newton, entre otros, añade a la observación y experimentación el analizar y concluir. Dando forma desde aquí a lo que se conoce hasta hoy como “Método científico”, con su observación que deriva en la pregunta de investigación y su posible respuesta en una hipótesis, misma que será sometida a diversidad de experimentos a fin de analizar y comparar datos que nos lleven a conclusiones “ciertas”, que al publicarlas quedan al alcance de otros científicos posibilitando sus propias revisiones del caso. Con lo anterior se verificará si lo planteado cumple con los tres principios o pilares de la ciencia: reproductibilidad, falsabilidad y objetividad.
Todo lo anterior se resumió e intentó su aplicación práctica a todos los fenómenos del conocimiento en el positivismo del XIX, con Compte precisamente, que pretende la aplicación del mismo método para todos los fenómenos existentes, naturales, artificiales, sociales y hasta los religiosos. Desde esta perspectiva, el planteamiento fue ver a las religiones como un fenómeno más, y como tal, susceptible de ser estudiado por la ciencia, o científicamente (concepto con el que hasta hoy pretende impresionar al aprendiz de ateo). Abreviando y a efecto de avanzar, el positivismo presentó la idea de los tres estadios, en donde la religión pertenecería a un estadio primitivo del desarrollo de la cultura humana, identificado este periodo como mágico o teológico; destinado aquel a ser superado por un estadio superior, el filosófico o metafísico, y este a su vez, por el científico.
Ahora bien, ¿cuál es el problema con el postulado de los tres estadios? Primero, al pretender que ahora el único conocimiento válido es el científico, está eliminando de tajo los estadios anteriores a este, juzgándolos como pseudociencias del pasado. Pero y, en su afán de sepultar la religión, lo hace también con la reflexión filosófica, cuando esta postura, es ya en sí misma una tesis filosófica y no científica. Otro problema no pequeño del positivismo y que nulifica la posibilidad de asomarnos al interior del hombre, es su insistencia en dar por conocimiento solo lo que positivamente puede percibirse con los sentidos. Esta idea implica que es todo, pero solo lo del exterior, lo que realmente importa y que es sujeto de conocimiento, análisis, medición y capaz de ser autentificado como real, útil y verdadero. Nuestra pregunta inicial se responde sola: es imposible sacudirnos, eliminar el análisis filosófico de las cosas, de todas las cosas, de todos los fenómenos. La misma ciencia se convierte en cientificismo si se aferra a eso. Aquello puede darse en parte en las matemáticas, química, física y algunas ramas de la biología. Pero es imposible ser menos filósofos y más científicos en lo referente a lo abstracto del espíritu humano, y aun en algunas ciencias sociales, Psicología, Sociología, y Derecho.
Sobre lo anterior habría que abundar, pero por ahora retomamos nuestra postura que es asomarnos al interior del hombre para verificar si no está allí una semilla, una presencia divina, como se infirió desde la idea de Protágoras, aquel presocrático visto en la primera entrega de estas reflexiones. Si el positivismo no clarifica, ni explica convincentemente con todo y “el método científico” en dónde ubicamos el origen de la religiosidad humana, y ciertamente tampoco nos convence con sus postulados a renunciar a su búsqueda, toca ahora enfrentar a dos titanes del siglo XX, para asomarnos con ellos a lo profundo de la psique humana. Lo veremos en la siguiente entrega, enfrentando a F vs. F.
Bibliografía.
Evans Stephen. 2023. Una Historia de la Filosofía Occidental, de los Presocráticos al Postmodernismo. Salem, Oregon: Kerigma.
González Antonio. 2020. Buscar a tientas, una reflexión sobre las religiones. Barcelona: Ediciones Biblioteca Menno.
Coreth, Emeich. 2023. Dios en la Historia del Pensamiento Filosófico. Salamanca: Sígueme.